Oh, Susie Q
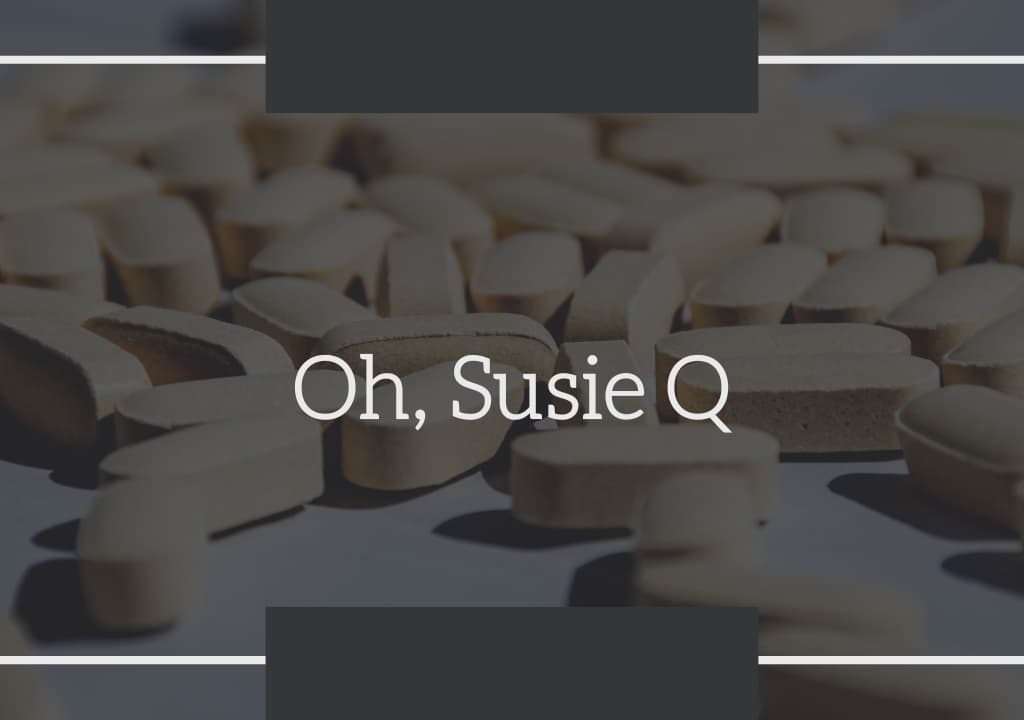
Repartían las pastillas como quien reparte caramelos a la puerta de un colegio. A cada cual la suya por rigurosa prescripción médica. Las cuidadoras se encogían de hombros: un Noctamid por aquí, un diazepam por allá, un Orfidal al siguiente, a la otra, que caminaba pesadamente empujando el andador, tres comprimidos de 10 mg.
—Venga, venga, Asunción, que no se diga. Hoy va a dormir, ¡cómo va a dormir!, ¿eh? Como la niña del cuento, ¿se acuerda? ¡Adentro las tres! Muy bien. Y ahora un vasito de… Así, sin prisa. No se nos vaya a atragantar. Venga, a la cama. —Fingía un bostezo, estirando los brazos—. A soñar con los angelitos.
Cuando apagaron las luces, Susi se sacó la pastilla de la boca y la lanzó lo más lejos que pudo, a la otra punta del cuarto.
—Tanta pastilla, tanta pastilla, ¡puaj! Anda y que os zurzan, brujas. Pero que os zurzan en un saco y os echen al Matarraña, tanta pastilla…, que luego se nos va cayendo la baba como si fuésemos zombis.
Todavía era pronto. Se envolvió con la manta y esperó; y encendía la lucecita del reloj cuando se impacientaba. Contó hasta cien…, doscientos, después a la inversa. Estaba nerviosa y empezó a canturrear sin querer una vieja balada country. Las partes que no recordaba las tarareaba o volvía al estribillo, que era lo que mejor se sabía, sobre un fondo de ronquidos con algún solo de nariz ocasional.
Las diez y media, hora de largarse. Se sentó en el borde de la cama. Sacó algo de debajo de la almohada y se levantó con cuidado para no hacer ruido; pero los muelles del somier le jugaron una mala pasada.
—¿Su…? ¡Susi!, ¿dónde vas? —Una vocecilla somnolienta a su espalda.
—¡Asun! —exclamó sorprendida, escamoteando el bulto que llevaba en la mano—. ¿Qué haces despierta? Calla, anda. Que me voy a-a… hacer un pis, ¡tchsss! No tardo.
Las puertas de las habitaciones nunca se cerraban con llave, por si las moscas. En el control del pasillo, iluminado por un flexo, una cuidadora toqueteaba la pantallita del móvil con la cabeza gacha. La otra no estaba, puede que hubiera salido a cambiar un pañal. Susi se alejó pegada a la pared hasta doblar la esquina, arrastrando con cuidado las zapatillas acolchadas. Bajó las escaleras tanteando con las manos y se dirigió hacia la puerta de emergencia, la que daba a las cocinas y al patio trasero, que también estaría abierta. La salida del patio, en cambio, lo mismo que el resto de las puertas que daban a la calle, se cerraba con llave a partir de las nueve. El encargado de hacerlo era el celador, tras el cambio de turno. Hoy le habría tocado a Moi.
Salió a la calle. Lo primero que notó fue que había refrescado. Se quitó el camisón a la luz de la farola y lo dobló con cuidado. Debajo iba completamente vestida, con su vieja camiseta sin mangas de Debbie Harry, la cantante de Blondie, sacando un dedo a pasear (My only heart, ponía), y los vaqueros rotos por las rodillas. Cogió de la mochila una chupa de cuero rojo y unos botines del mismo color, y guardó en su lugar el camisón y las zapatillas.
Ya estaba.
Si ahora la vieran sus hijos, se le ocurrió pensar; esos buitres sin conciencia, ¿qué pensarían? Sus hijos y sus nueras, ¡menudo hatajo de hienas! Le entraron ganas de soltar una risotada solo de imaginar la cara que pondría Nico, el mayor. El zar Nicolás, que se había hecho con las riendas de la familia tras la muerte de su padre, y que ahora hacía y deshacía a su antojo. La cogería de una oreja como a una niña traviesa y correría a encerrarla bajo siete llaves; pero esta vez la llevaría a un psiquiátrico en lugar de a una residencia, uno de esos pabellones que salían en las películas en blanco y negro, con goteras y puertas metálicas que chirrían al abrirse, ratas correteando por las tuberías y pacientes con camisa de fuerza. Y Boris Karloff en plan director psicópata riéndose siniestramente a la luz de la tormenta.
—¡Miau!
Se encendió un cigarrillo. Estaba hasta ahí de tanta pastilla, tanta dieta saludable y aquella lista interminable de prohibiciones: silencio, atención, cuidado, no molestar. Al psiquiátrico iba a ir Rita, ¡no te joroba! Ella tenía otros planes.
Dobló la esquina una furgoneta destartalada con un cartel a un lado («Moisés Villalobos. Cerrajero», y el dibujo de un lobo derribando una puerta a fuerza de pulmones), que se detuvo junto a la farola. Susi aplastó el cigarrillo con la punta del botín y abrió la puerta.
—¿Adónde va, Caperusita? —bromeó el celador, un tipo grandote con barba de chivo y aspecto bonachón—. Así, tan relinda. —Y soltó un silbido.
—Al concierto de Iron Maiden —respondió ella, agradeciéndole el cumplido con una sonrisa.
Echó atrás la mochila y puso una cinta en el radiocasete. Luego, acomodándose en el asiento, se abrochó el cinturón.
—¿Vamos?
—¿Y cómo no?
La furgoneta reemprendió la marcha. Susi bajó el parasol del copiloto para pintarse los labios en el espejo. Se arregló el pelo corto, plateado, con dedos rápidos, hábilmente, echando a un lado el flequillo; como no terminó de convencerle el invento, lo dejó como estaba, un poco revuelto. Por la radio sonaba la primera canción del casete. Batería, guitarra y, al son de unas palmas, la voz descarada y nasal de Mick Jagger:
I love the way you walk.
I love the way you talk.
I love the way you walk,
I love the way you talk.
My Susie Q.
Susi subió el volumen. Hacía tiempo que no escuchaba a los Rolling. Cuando era joven le gustaba pensar que Mick Jagger cantaba esa canción para ella, que de entre los cientos de miles, millones de Susis que había en el mundo, él cantaba solo para ella. Suspiró. «Qué niña más tonta era…, antes de casarme. ¡Qué ñoña y qué tonta!». Sacó otro cigarrillo. Echó el humo por la ventanilla entreabierta y pensó en su vida de casada, en su lenta y monótona existencia junto a aquel catedrático que nunca estaba a su lado, que le había dado tres hijos y con el que no intercambiaba más de cuatro palabras al día. Pensó en sus setenta años recién cumplidos y el regalo de la residencia.
No pudo evitar temblar como un pajarillo.
—Hasta que el cuerpo aguante —suspiró, arrebujándose en la chupa.
Apagó el cigarrillo en el cenicero y cerró la ventanilla, mientras la furgoneta engullía a toda prisa las rayas de la carretera, una tras otra.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Oh, Susie Q puedes visitar la categoría Relatos.
Deja una respuesta

Por si quieres seguir leyendo